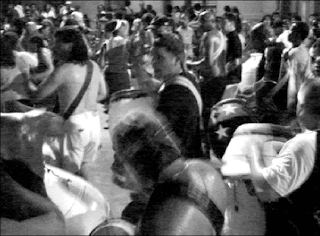La Ruta de los Derechos del Hombre
Por Graciela Cutuli
En las mazmorras de Joux
Este castillo es una síntesis de varios siglos de arquitectura militar. Como una lección de historia a cielo abierto, sus gruesas murallas –que forman siete sucesivas líneas de defensa, hasta llegar al corazón del conjunto– cuentan cómo evolucionaron las formas de defenderse y atacar entre el Medioevo y las guerras de trincheras, desde 1034 hasta 1879. El castillo de Joux es único en su género en Europa. Construido, reforzado, completado a lo largo de los siglos, domina una ruta que ya era estratégica en los tiempos romanos, en medio de un triple valle que corre hacia Alsacia y Alemania, hacia Suiza e Italia, y hacia el valle del Ródano al sur y a la provincia romana de Provenza.
Las visitas se realizan en los sectores correspondientes a cada época, y demuestran que entre el Medioevo y los tiempos modernos la defensa de una plaza fuerte pasó de las alturas (para escapar a las flechas de los enemigos) a galerías subterráneas (para esconderse de las bombas y los tiros de cañones). Al contrario de otros castillos, que fueron reformados, Joux fue creciendo pero la estructura de cada época quedó en pie, protegida por una nueva línea de fortificaciones. La historia local toma cuerpo en el sector más antiguo, donde una pequeña celda recuerda la triste leyenda de Berthe de Joux, esposa de un noble señor que se fue a las Cruzadas y tardó tanto en volver que la mujer tomó un amante. Al regreso de su marido, la desdichada fue encerrada en una celda tan pequeña que no podía ni acostarse ni quedarse parada. Cuenta la historia que vivió 15 años en estas condiciones, y fue liberada recién después de la muerte de su marido. Tanto horror no bastó, sin embargo, para hacer de ella la prisionera más famosa del Castillo de Joux, que sirvió un tiempo como cárcel de alta seguridad, durante el Primer Imperio, cuando Napoleón I reinaba sobre la mayor parte de Europa.
En la parte medieval, la más protegida, una habitación alojó durante casi un año a una de las figuras emblemáticas de la historia de las Américas: Toussaint Louverture, el esclavo negro de Santo Domingo que lideró la rebelión negra en la colonia francesa y logró vencer la resistencia de los colonos. En la celda, una placa y una estatua regaladas por la República de Haití son los catalizadores de la emoción de los visitantes afroamericanos y caribeños que suelen recorrer el castillo. Louverture es una figura de primera importancia para la diáspora negra en todo el mundo y una de las mayores figuras históricas de la lucha contra la esclavitud. Antes de su muerte, Haití había podido disfrutar de algunos años de libertad, en 1792, cuando la Primera República Francesa, nacida de la Revolución, dio la libertad a todos los esclavos de las colonias francesas (hasta que la esclavitud fue restablecida por Napoleón pocos años más tarde).